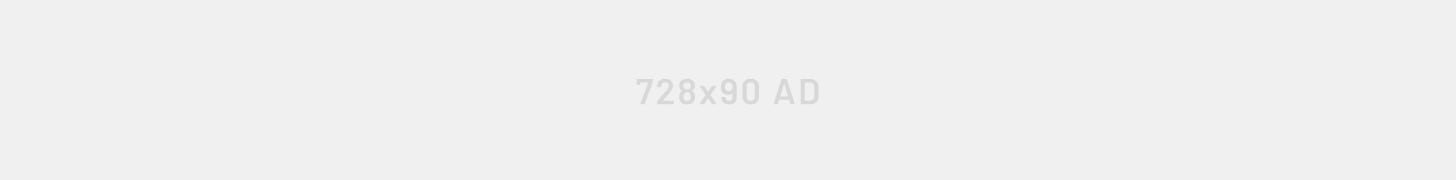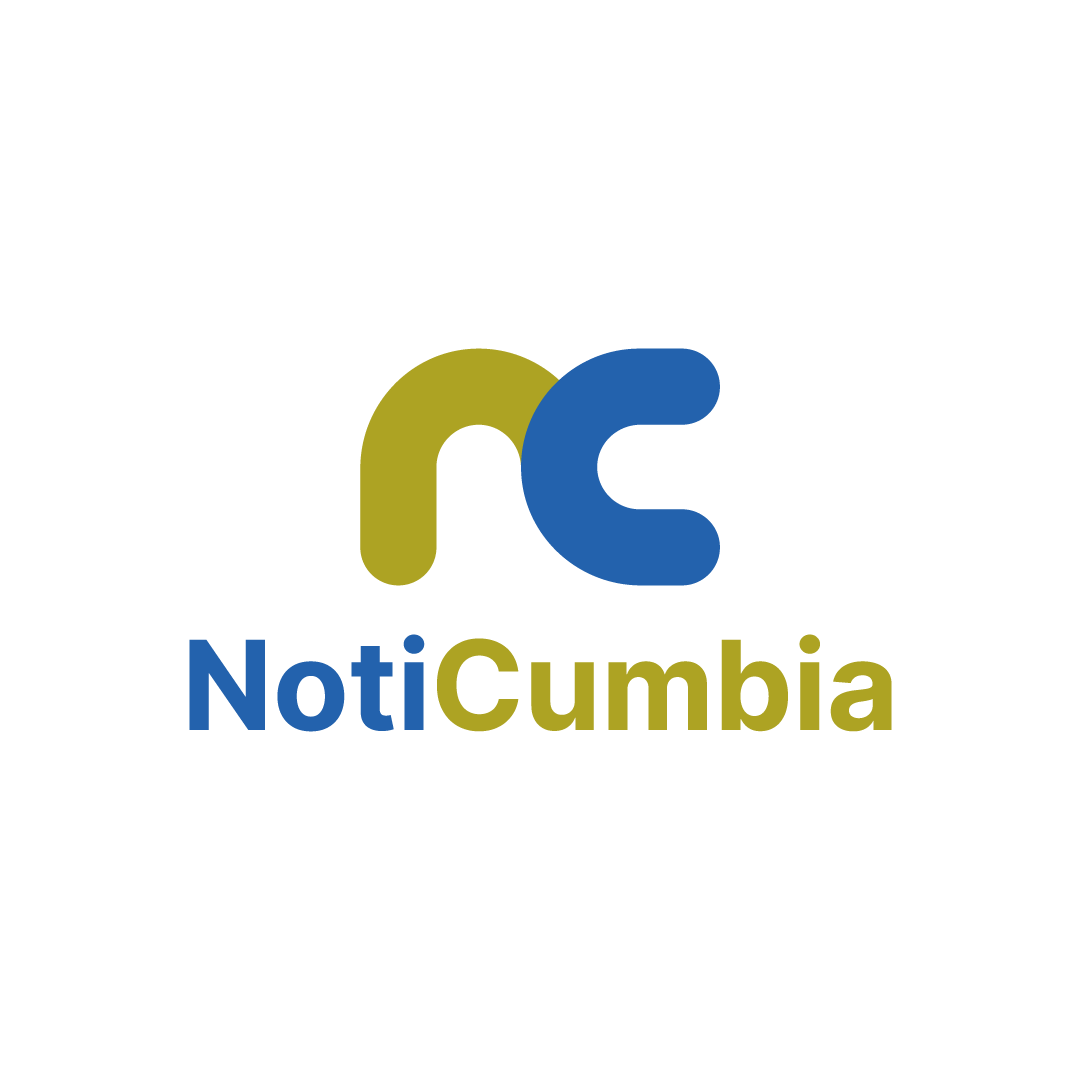Tres años después del fallecimiento de Hebe de Bonafini, el periodista, abogado, investigador y escritor Ulises Gorini, habló con Tiempo sobre su último libro, HEBE, la biografía, en la que, sin evitar aspectos polémicos, reflejó la vida de una mujer común a quien las circunstancias llevaron a ocupar un lugar esencial en la historia de las últimas décadas. Y mucho más allá de nuestras fronteras. «Mi enfoque—señaló el autor— fue el de reconstruir sus rupturas, pero sin suavizarlas. Intento mostrar que el ‘contrapelo’ de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo no era una pose. Era una forma de estar en el mundo que, además de borrar a sus hijos, también la quiso borrar a ella misma».
Efectivamente, las Madres fueron una especie de «mancha venenosa» y no era conveniente acercarse a ellas. Estaban denunciando el genocidio perpetrado por una dictadura militar que contó con la complicidad de parte de la sociedad civil. HEBE, la biografía, editado por Marea, es la consecuencia de más de 30 años de investigación por parte de Gorini, fundador de la Cátedra de Historia de Madres de Plaza de Mayo y director de la Revista Acción, y se sustenta tanto en archivos como en entrevistas a la propia Hebe. Se trata de un indispensable material histórico que nos ayudará a preservar la memoria.
—Hebe siempre tuvo posiciones personales y políticas a contrapelo. ¿Qué puede decirse sobre ello?
— Ella surge a la política a raíz de uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia argentina. Denunció un genocidio que tuvo como objetivo rediseñar la sociedad en lo político, social, económico y cultural. Y todo en un sentido regresivo y a favor de los sectores privilegiados. Entonces, la irrupción de Hebe no podía ser otra cosa que confrontativa.
Le habían arrancado los hijos, habían cometido los crímenes más atroces e inimaginables y la responsabilidad no recaía solo sobre los que detentaban el máximo poder sino también, en distintas proporciones, en partidos políticos y sindicatos que en muchos casos habían sido cómplices del terrorismo de Estado. Las Madres y otros grupos de familiares enfrentaron al régimen casi en soledad. Paradójicamente, la respuesta inicial para oponerse a ese plan político no surgió desde la política, sino que desde las relaciones de familia.
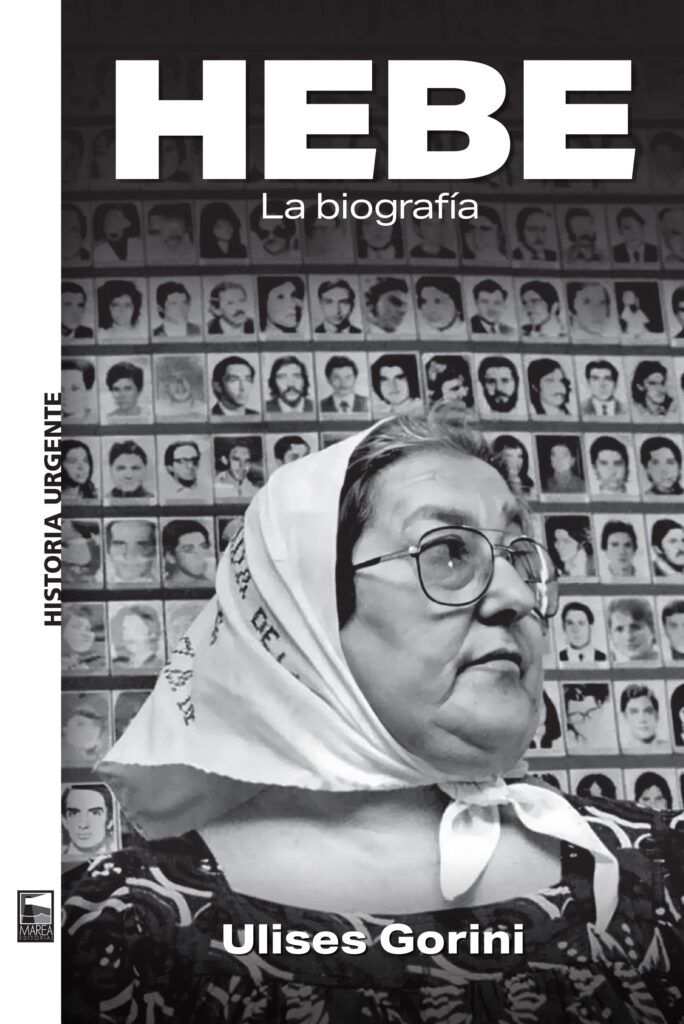
—Las características personales de Hebe fueron, entonces, muy oportunas para ese momento…
—Fueron las que se requerían entonces y por eso ella se transformaría en el símbolo mayor de la resistencia. No podía hacer menos que ir a contrapelo. El pañuelo blanco de las Madres se convirtió en una suerte de icono plebeyo que recorrería el mundo. Cuando el régimen ya había perpetrado el genocidio político, muchos de los cómplices de la dictadura y otros que no se habían atrevido a enfrentarla comenzaron a reciclarse para configurarse como paladines de la democracia. Y será nuevamente Hebe de Bonafini, sin duda, la más clara y contundente denunciante.
Por otra parte, también hay que comprender el lugar desde donde ella emerge: no es una representante «ilustrada» de la política. Hasta casi sus cincuenta años de edad había sido una ama de casa, sin experiencia política alguna, sometida a los mandatos patriarcales y a las formas de la subjetividad dominantes para la mujer en el capitalismo periférico. Dos veces se le había prohibido estudiar para poder cumplir su sueño de ser maestra. Primero fueron sus padres, con el argumento de que si no había dinero para educar a dos hijos, la posibilidad debía recaer en el varón, porque él tendría que mantener una familia. A ella le bastaría con casarse y cuidar a sus hijos.
—Luego es el marido quien le coarta la posibilidad de estudiar y poder cumplir con su sueño.
—Sí, esta vez reclamándole que su deber era estar en el hogar y cuidar de ese hogar. Hay que tener en cuenta que hasta la década del ’50 del siglo pasado la mujer casada debía pedirle permiso al marido si es que quería estudiar. Esa fue para Hebe una de las más grandes frustraciones de la vida. Y también debemos recordar que, tras la desaparición de sus hijos, muchas veces le quisieron impedir que hablara. Alegaban que le faltaba formación. Pero Hebe no va a aceptar esa nueva negativa: en esa coyuntura ya nadie podría callarla.
—Usted estaba diciendo que la de Hebe fue una rebelión plebeya.
—Tal cual, su rebelión no parte de la cultura «ilustrada», aquella que se inicia en el movimiento de la ilustración y que dio origen a la revolución francesa de 1789… e incluso a la revolución rusa de 1917. Es una rebelión que proviene de otra cultura de origen plebeyo. La plebeyidad no es un humanismo pulcro, es fricción. Es así que la figura de Hebe exhibe tensiones con gobiernos, partidos, medios y también con sectores del propio campo popular.
La rebelión plebeya no pide permiso para existir; exige con la crudeza de quien no fue invitado a la mesa. Lo hace, por ejemplo, trasponiendo el lenguaje de su comunidad de origen. Precisamente, una de las claves interpretativas que utilizo en la biografía de Hebe es esa condición plebeya, pero que no es la de lo políticamente incorrecto. Lo políticamente incorrecto no deja de estar dentro de un sistema, saca apenas un poco los pies del plato. Ella no es políticamente incorrecta, su rebelión legitima un lenguaje popular que pretendía ser silenciado. Al fin y al cabo, la ilustración había creado monstruos, del cual el siglo XX estuvo plagado.
Cuando me propuse escribir su biografía entendí que no podía encararla desde una linealidad clásica, porque Hebe vivió —y se narró a sí misma— siempre en tensión con su tiempo. Elegí entonces una estructura que la mostrara en movimiento: una mujer común que, a partir del secuestro de sus hijos, construyó una identidad pública que la excedió. Mi enfoque fue reconstruir sus rupturas, no suavizarlas: desde la ama de casa de clase trabajadora hasta la activista que desafió a gobiernos, partidos y organismos. La biografía intenta mostrar que su “contrapelo” no fue una pose, sino una forma de estar en el mundo que la quiso borrar, no solo borrar a sus hijos.
—El hermano de Hebe, a quien llamaban “el Negro”, era peronista y militaba en el Sindicato ünico de Petroleros del Estado (SUPE). ¿Acaso había sido una influencia política para los hijos de Hebe y luego para ella misma?
—Es cierto que todo tiene que ver con todo, pero en realidad Hebe se mantuvo al margen de la política prácticamente hasta la desaparición de sus hijos. Paradójicamente, se había afiliado al radicalismo apenas cumplida su mayoría de edad. Lo hizo llevada de la mano de su padre, cumpliendo un mandato patriarcal. Pero no tenía la más mínima idea del significado político de eso: fue solamente porque su padre se lo mandó. Entonces, las pocas opiniones políticas de Hebe previas a las desapariciones fueron inspiradas por ese mandato. Las mujeres que habitaban en el barrio de El Dique, en su mayoría o no tenían participación política o seguían a sus padres. Y si estaban casadas, a sus maridos. Las excepciones eran de extracción peronista o comunista.
Hebe recordaba haber visto pasar por El Dique las columnas obreras que venían de Berisso y marchaban hacia la ciudad de Buenos Aires. Eran los prolegómenos del 17 de octubre de 1945. Ella no solo no dimensionó ese fenómeno, sino que más bien lo veía críticamente.
También contó que una vez le escondió un arma a su hermano, allá por el ’75, cuando los enfrentamientos políticos estaban tomando un carácter cada vez más violento. Algún cronista consideró ese episodio como un compromiso de Hebe no solo con la política, sino que además con las posiciones más radicalizada: nada más erróneo. Ella misma explicó que lo hizo porque se trataba de su hermano. Y si su hermano se lo pedía, ella lo hacía. La base era la familia. Y por eso mismo, luego de la desaparición de sus hijos, ella comenzó a transitar la política de una manera irreversible.

—Hebe, entonces ¿fue una madre “parida por sus hijos”, como ella misma decía?
-Sí, en buena medida. La primera identidad de «Kika», como la llamaban en la familia y en el barrio, fue la de madre y ama de casa. Una mujer de barrio que se ocupaba de la mesa y de los hijos. Sin embargo, Hebe había escuchado mucho a sus hijos, quienes eran militantes revolucionarios, adherentes a un grupo de orientación maoísta denominado Partido Comunista Marxista Leninista. Esos chicos polemizaban con su tío, del que decían que era reformista. Hebe admiraba a sus hijos y los escuchaba con respeto, pero no los entendía demasiado. Lo que sí se puede decir es que esas escuchas quedaron grabadas en su memoria y que luego las recuperó para tratar de comprender lo que estaba pasando. Cuando Hebe enuncia esa célebre frase de que “las Madres de Plaza de Mayo somos las únicas madres paridas por nuestros hijos” hace referencia en parte a esa relación retrospectiva. La tensión entre “Kika” y “Hebe” es una clave muy importante para poder entenderla.
—Siempre existió una visión idílica sobre las Madres y usted pone el acento en las diferencias de clase y culturales. ¿Cómo se daban esas diferencias?
—Detrás del pañuelo blanco convivían mujeres muy distintas: amas de casa de la clase trabajadora, docentes, profesionales, mujeres de clase media acomodada. Esa diversidad generó tensiones no siempre visibles. Diferían en los modos de protesta, en la relación con la Iglesia y con los partidos. Tenían distintas nociones sobre el “diálogo” con el poder. Hebe provenía del sector más humilde del grupo, menos vinculado a redes institucionales y más proclive a la confrontación directa. Esa matriz de clase influyó en el tipo de liderazgo que ella ejerció y en las fracturas posteriores que se produjeron.
—Así fue, con la llegada de los gobiernos democráticos esa férrea unidad se quiebra ¿Y cuáles fueron los motivos?
—El quiebre respondió tanto a diferencias ideológicas y políticas como a formas de conducción. El movimiento, con sus prácticas políticas, consignas y símbolos, se había forjado en el proceso de confrontación con la dictadura. Era lógico, pues, que superado el régimen dictatorial se produjera un reacomodamiento. En ese sentido hubo dos posiciones básicas frente a esa rearticulación política. Algunas madres veían el nuevo momento con más esperanza y otras con más descreimiento. Hebe se encontraba en ese segundo grupo.
La desconfianza se justificaba por los silencios y complicidades frente al régimen dictatorial de muchos de los nuevos paladines de la democracia. Con todo su trascendente significado histórico, tanto la CONADEP como el juicio a las juntas fueron procesos de reformulación de la verdad sobre lo ocurrido. Pero también de las relaciones políticas y sociales. En esos procedimientos se inscribió, por ejemplo, el mito de los dos demonios, que condenaba por igual a militantes revolucionarios y a genocidas. Eso fue inaceptable para Hebe, que rescataba la militancia de todos los desaparecidos, entre los que estaban sus hijos. También valoró la militancia de los miles de exiliados, presos políticos y asesinados que habían configurado un bloque revolucionario de dimensiones nunca antes vistas en la Argentina. Por supuesto que el proceso de división de las Madres fue todavía más complejo, pero en lo que comentamos hay un punto de partida.
—¿Podemos hablar del costo político que tuvo que pagar Hebe por haberse abrazado al proyecto de cooperativas de viviendas «Sueños Compartidos»?
—Hebe apostó a que las Madres trascendieran el rol memorial y reivindicativo específico, para convertirse en un actor social transformador. “Sueños Compartidos” encarnaba esa ambición, pero la complejidad de gestionar fondos públicos, la delegación de tareas en Sergio Schoklender y la denuncia de irregularidades generaron un escándalo que impactó en la credibilidad de la Asociación. Ese costo político se explica por la mezcla de idealismo, falta de profesionalización y confianza depositada en personas que luego quedaron bajo sospecha. Hubo, entonces, una grave responsabilidad política de Hebe en esa crisis que fue aprovechada por la derecha para intentar demoler el mayor símbolo de la resistencia a la dictadura y también de la etapa post dictatorial.
-Desde afuera y también desde dentro de organismos de DD.HH. se ha opinado que la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con el aval de Hebe, transitó un proceso de partidización al apoyar al kirchnerismo por el modo en que lo hizo.
—No necesariamente se trata de partidización. En principio, Hebe lo planteó como el reconocimiento de que un gobierno, por primera vez, retomaba las banderas de sus hijos: política de memoria, juicios a los represores, reivindicación de las luchas de los ’70. Ella se sintió escuchada y reparada simbólicamente. Ese alineamiento significó también un giro explícito y una sorpresa para muchos. Las Madres pasaron de una identidad autónoma a una identidad política pegada al oficialismo. Hebe lo vivió como coherencia. Otros organismos y sectores políticos lo vieron como pérdida de independencia y el abandono de una identidad más radicalizada.
No olvidemos que Hebe, a mediados de los ’80, además de comenzar a reivindicar la lucha revolucionaria de sus hijos, también se identifica con Ernesto «Che» Guevara. Proclama el socialismo como meta de su lucha. En realidad, nunca renunció a esos objetivos. Creo que en ella convivían la política que siempre intenta correr el límite de lo posible con la líder que le exige a la realidad algo concreto. Se movía en esa tensión. Por eso criticó, por ejemplo, las limitaciones del gobierno de Alberto Fernández. Ella entrevió que esas limitaciones abrirían el paso a la derecha. Yo creo que hoy, en medio de tiempos oscuros, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, donde la derecha y la ultraderecha avanzan en una dirección contraria a los intereses populares, la figura de Hebe de Bonafini refulge como una guía para una nueva resistencia. Y más aún, para una nueva rebelión.