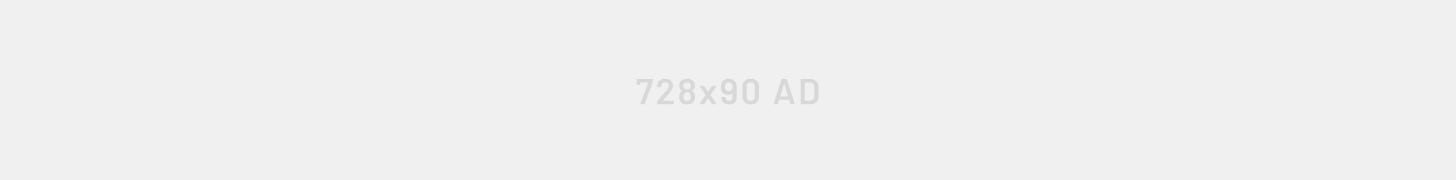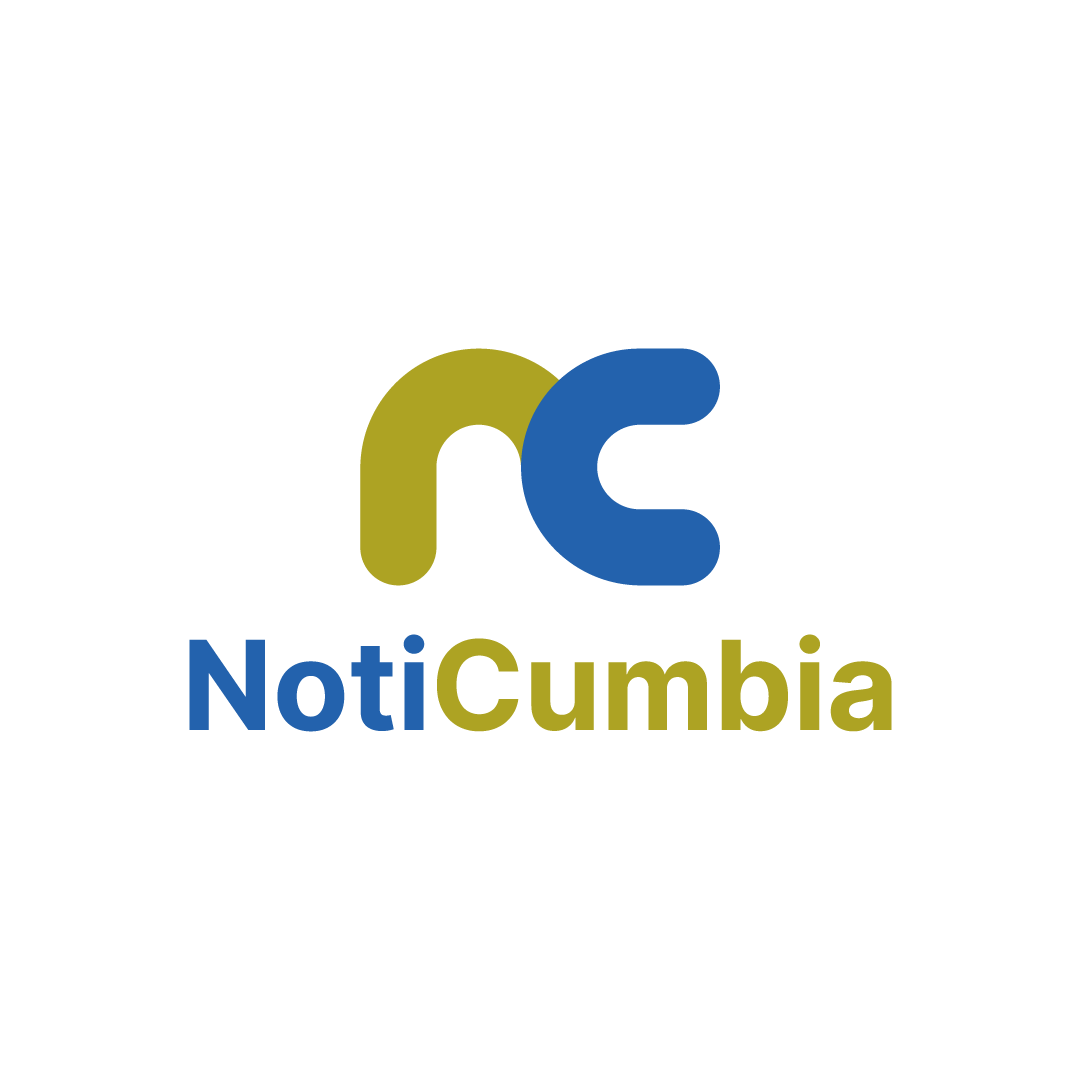El 4 de julio de 1776, la fecha que los estadounidenses celebran entre fuegos artificiales, discursos de ocasión y una devoción casi religiosa por Jefferson, Hispanoamérica bostezaba bajo el sopor colonial. Mientras en Filadelfia se firmaba la Declaración de Independencia, en el sur la vida seguía entre mate lavado, siestas largas y la sensación de que la historia sucedía siempre en la casa de al lado.
Uno. El Imperio español, a esas alturas, ya era un burócrata con peluca empolvada. Las célebres Reformas Borbónicas —supuestamente modernizadoras— terminaron empantanadas en una administración que convertía cada idea en un vía crucis de sellos, firmas y papel membretado. La manufactura local estaba vedada por decreto, los talleres eran sospechosos de herejía industrial, y cualquier criollo con ganas de innovar terminaba en la lista negra del Santo Oficio.
La Inquisición, en plena actividad hacia 1776, era una especie de streaming reaccionario: transmitía moral desde Lima, México o Cartagena, con juicios por blasfemia, judaísmo encubierto o posesión de libros peligrosos, tipo Newton o Rousseau. En Argentina se la canceló coronados de gloria en 1813, por decreto de la nueva Asamblea Constituyente.
Mientras en Inglaterra se multiplicaban las fábricas, en Hispanoamérica se multiplicaban las prohibiciones. El continente seguía atado al catecismo, al miedo y a la obediencia. Donde otros veían una revolución científica, la corona veía una conspiración masónica. La estructura económica era simple: extraer, embarcar, y rezar para que no se hunda el galeón.
Dos. En lo económico, mientras en Filadelfia se debatían derechos naturales y libre comercio, en el Virreinato del Río de la Plata la discusión giraba en torno al contrabando, el diezmo y la supervivencia cotidiana. Hubo, sí, luces aisladas. Pero los criollos pudientes aunque estudiaban en Salamanca o Sevilla, regresaban a una sociedad cerrada, donde el acceso al poder estaba reservado a los peninsulares.
Entonces esas élites locales, cómodas en sus haciendas y privilegios, preferían esperar la caída del telón español antes que arriesgarlo todo en una revolución. La economía colonial seguía el guión de la extracción y exportación: plata de Potosí, oro de Minas Gerais, cacao de Guayaquil, azúcar de Cuba. Un puñado de familias controlaba la riqueza, mientras la mayoría —indígenas, esclavos, mestizos— sobrevivía en la marginación, como explican las investigaciones de Topik & Wells (2012).
Tres. El siglo XVIII latinoamericano fue un hervidero de conflictos soterrados: sublevaciones indígenas como la de Túpac Amaru II en Perú, los comuneros en Nueva Granada, los quilombos en Brasil. Los reyes respondían con represión brutal: descuartizamientos, ejecuciones públicas, y un mensaje claro de intolerancia. Sin embargo, estos episodios, aunque resonaban en el continente, rara vez lograban articular un proyecto común. Los criollos, cada vez más resentidos, empezaron a organizar tertulias y a leer a Rousseau a escondidas, pero el cambio real parecía siempre postergado.
Hasta que Francia metió las botas. Y entonces llegó Napoleón, que como siempre, metió la bota donde no lo llamaban. El secuestro de Fernando VII en 1808 fue el mejor regalo que recibió América: la península quedó descabezada y las colonias, por fin, con margen para improvisar. Las juntas criollas brotaron como hongos y cada una trajo su prócer, su bandera y su versión del futuro. Pero el entusiasmo duró lo que una misa: pronto se vino la guerra entre todos contra todos.
Mientras Washington afianzaba su república con expansión y billetes, el sur armaba repúblicas como quien arma un rompecabezas con piezas de otro juego. Bolívar terminó frustrado, San Martín, expatriado, y Artigas, criando ovejas lejos del ruido.
Hoy, mientras Estados Unidos celebra su independencia con drones, desfiles y hamburguesas tamaño familiar, la América de abajo sigue en búsqueda de una receta que la saque del laberinto hispano sin pasar por el mismo punto de entrada. Y España, bueno… sigue echándole la culpa a Napoleón, a los masones o a la luz mala. El progreso, en cierto modo, eligió otro idioma. Y la historia, como siempre, se ríe en voz baja.
Los reyes maturrangos
Entre la Declaración de Independencia de los EE UU (1776) y el final del Virreinato del Río de la Plata (1810-1816), los reyes de España fueron los siguientes:
Carlos III (1759–1788): el que armó el Virreinato del Río de la Plata. Reformista, pero con olor a naftalina.
Carlos IV (1788–1808): el hijo que heredó el quilombo. Mandó poco, mandó Godoy.
Fernando VII (1808, y posteriormente en 1814–1833): el rey secuestrado por Napoleón. Cuando volvió, quiso recuperar América. Pero todos ya se habían ido de la fiesta.
PIB colonial: extractivo y estancado
En 1776, las colonias españolas eran un conventillo con oro en el sótano y goteras en el techo. El PIB per cápita rondaba los 600 a 900 dólares (valores de 2011), y el crédito era más raro que un virrey decente. España apenas arañaba los 1.100, pero igual se las ingeniaba para cobrar diezmos y mandar curas en lugar de ingenieros. La plata salía en galeones con bendición papal y lo poco que quedaba se enterraba entre santos y sellos de funcionarios inútiles. Mientras tanto, Inglaterra jugaba en otro torneo. Con un PIB per cápita de 2000 a 2300, fabricaba sombreros a vapor y los vendía hasta en Bombay. No tenían ni oro ni Machu Picchu, pero sí fábricas, puertos abiertos y comercio sin culpa. Las Trece Colonias ya mostraban músculo con 1200 a 1400 dólares per cápita, una economía más diversificada, burguesía mercantil y hasta el descaro de pensar por cuenta propia.
Y así pasó lo obvio: unos hacían capital, los otros hacían procesiones. Mientras ellos invertían en barcos, caminos y máquinas, los nuestros rezaban para que el desarrollo viniera en mula. Y no vino.
Fuente: National Bureau of Economic Research (NBER), Massachusetts – Estados Unidos.