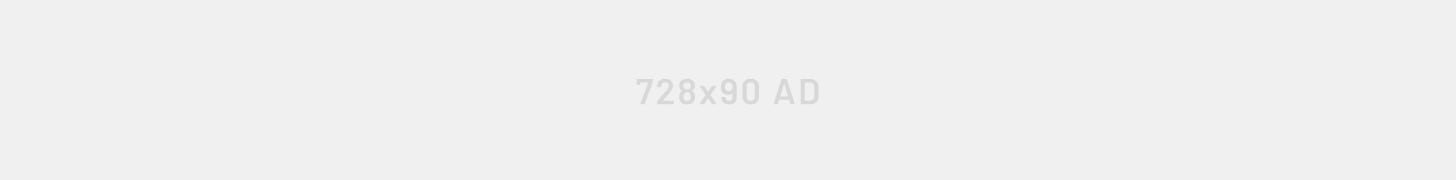Si el mundo tuviera un clavo donde colgar su mapa, estaría clavado en Alaska. Ese extremo blanco y silencioso de América queda a la misma distancia de Moscú que de Washington, mientras el resto ocupa un lugar de extra mal pago en un filme de serie B. En Bruselas podrán mover la cabeza con disgusto, pero el nuevo Yalta se negocia lejos de Yalta. Lo más triste —o tal vez lo más ridículo— es que ni Europa ni Zelensky recibieron invitación mientras les trazan las fronteras como a un nene que hace sus primeros palotes en el cuaderno. ¡Bienvenidos al nuevo orden mundial!
UNO. Para entender por qué Alaska es hoy epicentro de la geopolítica mundial, hay que escarbar en su tránsito entre manos rusas y estadounidenses. En 1867, el zar Alejandro II se desprendió de esa tundra desmesurada por siete millones de dólares, a dos centavos el acre. Un saldo que, visto con lupa, pintaba la desesperación imperial tras la humillante derrota rusa en Crimea, donde británicos, franceses, turcos y piamonteses les arrebataron el orgullo y la costa. Mantener Alaska era un gasto delirante y, en San Petersburgo, lo sabían: ni recursos a gran escala, ni postas cruciales, ni gloria estratégica. Solo hielo. La venta fue el gesto de un imperio en hemorragia, un síntoma que la Federación Rusa contemporánea no piensa repetir: los grandes pierden más por lo que se les escurre en la mano que por lo que les roban de frente.
Décadas después, Alaska estrenó un papel estelar en el drama planetario cuando fue la Guardiana del Norte, la primera línea ante la URSS. La Guerra Fría llenó sus hielos de radares y bases militares que vigilaban la ruta nuclear más corta entre las dos potencias. Washington capitalizó la movida: comprar barato, vender caro en influencia y seguridad, y en 1968 sumó petróleo a la ecuación. El hallazgo de Prudhoe Bay convirtió el mito del desierto helado en la mítica reserva energética. Así, el estrecho de Bering pasó de anécdota geográfica a intersección donde ahora se dibuja el marco mundial para un siglo. Es un movimiento tectónico que trasciende a Putin y Trump.

DOS. Europa permanece arrinconada, deslucida y húmeda como una dama sorprendida por la lluvia. Nadie le ofrece abrigo ni siquiera por cortesía. En este vodevil geopolítico Volodímir Zelensky, el “Rocketman” que prometía encender la chispa de una Tercera Guerra Mundial junto a un Joe Biden con mirada perdida y el lobby militar que domina al Partido Demócrata. Se quedaron sin poder opinar sobre sus propios límites.
Las tapas de Times con la cara de Zelensky son como el eco de una fiesta sin música y con vasos abandonados sobre las mesas. La tragedia se mide en cifras secas. Informes extraoficiales apuntan a que por cada soldado ruso caen hoy entre cuatro y cinco ucranianos. Esa matemática cruel se suma al agotamiento social y a la fatiga de los que pagan impuestos dentro de la OTAN. Así, día tras día, se derrumban los cimientos de una resistencia que pocos comprenden.
Después del encuentro la duda no es si Ucrania cederá terrenos sino cuántos y en qué plazo. Cuando la calesita del financiamiento extranjero se detenga, Kiev quedará como tantas obras públicas: oxidada y olvidada incluso por quienes cortaron la cinta inaugural.
TRES. La mesa de Putin y Trump muestra un reparto más amplio que Ucrania. Es un trazo frío y calculador de zonas de influencia donde cada potencia reclama asiento y jurisdicción. Desde Moscú volaron magnates rusos con fortunas que superan el PIB de varios países europeos. Trump reaccionó con la sonrisa de un veterano que sabe que en esto no hay ideologías, como todavía creen en algunos rincones del wokismo. La pregunta subyacente, sin eufemismos ni maquillajes, resulta radical: ¿para qué sostener sanciones que, como en Corea del Norte, Irán o Cuba, sólo lograron fortalecer a los castigados en vez de quebrarlos?
Las guerras modernas se ganan con licencias estratégicas y el control de rutas de transporte de suministros vitales. Cada bando sabe que negocia el acceso a recursos, energía y corredores comerciales que definen las hegemonías globales. La retórica que se exhibe como defensa de valores democráticos no es más que un disfraz; la realidad la marcan los cargueros que esperan órdenes en puertos remotos, listos para cambiar de bandera o dueño según quiénes tengan más botones rojos para amenazar, o portaaviones para ir a poner orden.
Resulta trágico, irónico y brutal que para que esta cumbre fetal llegue a celebrarse, se hayan necesitado millones de víctimas, desplazados y ciudades en ruinas. La historia no detiene su marcha para contar funerales cuando flota en el aire el aroma de un nuevo tratado. Esta es la cruda anatomía de un mundo que reordena sus evangelios con remitos y facturas de fusiles enviados al corazón del este europeo.