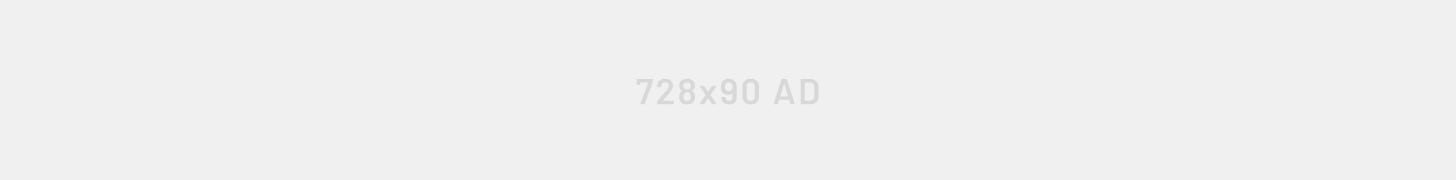Hay palabras que duelen cuando se pronuncian. “Media sanción” es una de ellas. Porque lo que ocurrió en el Senado no fue una deliberación democrática robusta ni un intercambio honesto sobre el futuro del trabajo. Fue, más bien, un ejercicio de analfabetismo constitucional selectivo y una oda a la crueldad jurídica planificada que debería avergonzar a cualquier demócrata, incluso a aquellos que celebran la reforma con entusiasmo de tribuna.
No están modernizando el derecho. Están firmando – con tinta prolija y discursos de ocasión – el certificado de defunción del artículo 14 bis en el altar de la rentabilidad empresarial. Y lo hacen como si se tratara de una actualización técnica, cuando en verdad huele a restauración: la de un feudalismo laboral que creíamos definitivamente sepultado en el siglo pasado, cuando el trabajo era pura disponibilidad y la dignidad una concesión graciosa del patrón.
Eliminar las multas al trabajo no registrado no es “bajar la litigiosidad”. Es otorgar una amnistía perpetua a los evasores. Es premiar al incumplidor y disciplinar al vulnerable. Es enviar un mensaje pedagógico devastador: incumplir no solo no tiene consecuencias, sino que puede convertirse en política pública. Y mientras tanto, se presenta la figura del “colaborador independiente” como si fuera una innovación semántica y no el caballo de Troya perfecto para legalizar el fraude laboral masivo.
Hablan de libertad con una liviandad que ofende. Pero es la libertad del zorro en el gallinero libre. La libertad de quien tiene poder para imponer condiciones frente a quien necesita trabajar para sobrevivir. No es autonomía; es asimetría institucionalizada. Y en ese desplazamiento conceptual – tan prolijo, tan seductor – se destroza el principio de no regresividad, ese límite constitucional que impide que los derechos conquistados se evaporen al ritmo de las mayorías circunstanciales.
Pretenden que la Constitución Nacional sea apenas literatura de ficción. Un cuadernito de sugerencias opcionales. Un texto inspirador que puede citarse en los actos y olvidarse en las votaciones. Pero la Constitución no es ornamental. Es mandato. Es límite. Es memoria. Es promesa colectiva de que nunca más el trabajo será territorio de arbitrariedad.
Lo que estamos viendo es una reforma escrita con el resentimiento de quien detesta las conquistas sociales y con la soberbia de quien se cree por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. Una estafa normativa que pretende que el trabajador financie su propio despido mientras el Estado aplaude la precarización chic, esa versión sofisticada de la intemperie.
Pero hay algo todavía más grave: no se trata solo de regresión laboral, sino de regresión democrática. Cuando una reforma de esta magnitud se empuja con lógica de trámite exprés, cuando se minimiza la deliberación pública y se desoye a la comunidad jurídica, sindical y académica, lo que se erosiona no es únicamente un derecho sectorial. Se erosiona la calidad institucional. Una democracia que reduce el debate y acelera la sanción de normas estructurales empieza a vaciarse desde adentro.
Aquí no solo se debilita el derecho del trabajo; se intenta desplazar a miles de personas del paraguas protector de un régimen pensado para equilibrar desigualdades hacia el terreno frío del derecho común, donde las partes son formalmente iguales aunque materialmente no lo sean. Subsumir la relación laboral en categorías contractuales diseñadas para intercambios simétricos no es innovación jurídica: es desprotección deliberada.
La justicia social no es una anomalía, ni una “grasa” que haya que extirpar para que el sistema funcione. Es el corazón operativo de nuestro diseño constitucional. Está en el artículo 14 bis, sí, pero también en la historia de luchas que le dieron sentido. Está en los tratados que la Argentina decidió jerarquizar. Está en la jurisprudencia que recordó, una y otra vez, que el mercado no puede ser el único narrador de la vida colectiva.
Hoy el Senado decidió traicionar ese mandato. Sembró un campo de minas de inconstitucionalidad que, más temprano que tarde, hará estallar los tribunales. Porque el control de constitucionalidad no se deroga por mayoría simple. Porque los derechos sociales no son concesiones revocables. Porque la Ley Fundamental no se negocia en una mesa de saldos ni se rinde ante los caprichos de un mercado deshumanizado.
Escribo esto con dolor. Con el dolor de quien cree – todavía – que la Constitución es un pacto vivo y no una pieza decorativa. Con la convicción de que defenderla no es una postura ideológica sino un deber democrático elemental. Porque cuando se naturaliza la regresión, cuando se celebra el despojo y se maquilla la desigualdad, lo que está en juego no es solo el derecho del trabajo.
Es la dignidad como categoría jurídica.
Es la democracia como límite al poder.
Es, en definitiva, la idea misma de República.